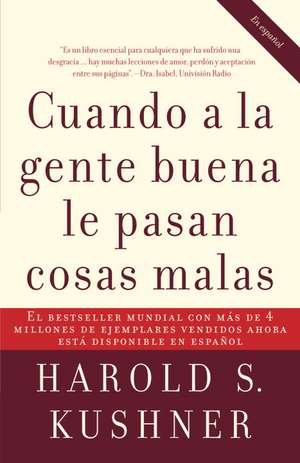Cuando a la Gente Buena Le Pasan Cosas Malas
Autor Harold S. Kushneres Limba Spaniolă Paperback – 31 mar 2006
Preț: 82.89 lei
Nou
Puncte Express: 124
Preț estimativ în valută:
15.87€ • 17.24$ • 13.34£
15.87€ • 17.24$ • 13.34£
Carte indisponibilă temporar
Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:
Se trimite...
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780307275295
ISBN-10: 0307275299
Pagini: 167
Dimensiuni: 133 x 204 x 12 mm
Greutate: 0.16 kg
Editura: Vintage Books USA
ISBN-10: 0307275299
Pagini: 167
Dimensiuni: 133 x 204 x 12 mm
Greutate: 0.16 kg
Editura: Vintage Books USA
Notă biografică
Harold S. Kushner es el rabino laureado del Templo Israel en Natick, Massachusetts, donde reside.
Extras
Uno
¿Por qué sufren los justos?
Hay una sola pregunta que en realidad importa: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? El resto de las disquisiciones teológicas es una mera distracción intelectual, algo así como los crucigramas y pasatiempos del suplemento dominical del periódico, que pueden satisfacer a algunas personas, pero que no tocan ninguno de los pro- blemas existenciales. Toda conversación importante que he mantenido sobre Dios y la religión comenzaba con esta pre- gunta, o giraba en torno a ella. El hombre o la mujer que vuelve del médico con un diagnóstico espantoso, el estudiante universitario argumentándome que no hay Dios, o el desconocido en una reunión social, que al enterarse que soy un rabino, se me acerca con la pregunta: “¿cómo puede creer en…?”—todos tienen en común la preocupación por la injusta distribución del sufrimiento en el mundo.
Las desgracias de la gente buena no son solamente un problema para los que sufren y sus familias. Constituyen un problema para todos los que quieren creer en un mundo justo, honesto, habitable. Cuestionan la bondad, la benevolencia, y aun la propia existencia de Dios.
Yo ejerzo como rabino de una congregación de seiscientas familias, unas dos mil quinientas personas. Los visito en los hospitales, oficio sus funerales, trato de ayudarles en el trámite doloroso de sus divorcios, en sus fracasos financieros, en su infeliz relación con sus propios hijos. Me siento y escucho lo que tienen que contarme sobre sus maridos o esposas que se están muriendo, sobre sus padres seniles cuya longevidad es más una maldición que una bendición, sobre lo que significa ver a sus seres queridos retorcerse de dolor y sentirse sumidos en la frustración. Y me resulta muy difícil decirles que la vida juega limpio, que Dios da a la gente lo que se merece y necesita. Una y otra vez, he visto a familias e incluso a una comunidad entera unirse para rezar pidiendo la recuperación de una persona enferma, sólo para ver que sus esperanzas eran burladas y sus oraciones desatendidas. He visto enfermar a las personas equivocadas, he visto sufrir daño a los que menos lo merecían, he visto morir a los más jóvenes.
Como cada uno de los lectores de este libro, cuando abro el periódico me resulta difícil creer en la bondad de este mundo: asesinatos sin sentido, bromas fatales, jóvenes muertos en accidentes de tráfico cuando se dirigían a su boda o volvían de la entrega de diplomas de su lico. Sumo estas historias a las tragedias personales que he vivido y tengo que preguntarme si puedo, en buena fe, seguir diciendo a la gente que el mundo es bueno y que hay una especie de Dios amoroso y responsable de todo lo que sucede en el mismo.
No es preciso que se trate de personas excepcionales o muy santas para que nos enfrentemos a esta cuestión. No solemos plantearnos por qué sufren las personas que carecen por completo de egoísmo, personas que nunca han hecho el menor daño a alguien, porque conocemos muy pocas personas de ese estilo. Pero nos preguntamos con frecuencia por qué las personas normales, vecinos encantadores y amistosos, que no son extraordinariamente buenas ni extraordinariamente malas, por qué esas personas tienen que enfrentarse de repente a la agonía del dolor y de la tragedia. Si el mundo jugara limpio, seguro que no se lo merecerían. No son mucho mejores ni mucho peores que la mayor parte de la gente que conocemos. ¿Por qué entonces son sus vidas tan duras? Preguntarnos por qué sufren los justos o por qué a la gente buena le pasan cosas malas, no supone en modo alguno limitar nuestra preocupación al conjunto de mártires, santos y sabios, sino tratar de comprender por qué las personas normales —nosotros y la gente que nos rodea— tienen que soportar esas cargas tan extraordinarias de dolor y de pena.
Cuando yo era un joven rabino y acababa de comenzar en mi profesión, fui llamado para que tratara de ayudar a una familia que hacía frente a una inesperada y casi insoportable tragedia. Esta pareja de mediana edad tenía una hija única, de 19 años, que empezaba la universidad. Una mañana, mientras desayunaban tranquilamente, recibieron la llamada telefónica de la enfermera de la universidad:
—Tenemos malas noticias para ustedes. Su hija sufrió un colapso caminando hacia la clase esta mañana. Parece que se le reventó una vena en el cerebro. Murió antes de que pudiéramos hacer nada. Lo lamentamos profundamente.
Confusos y desorientados, preguntaron a un vecino qué podían hacer. El vecino llamó a la sinagoga y yo fui a visitarles el mismo día. Llegué a la casa y me acerqué a ellos con la zozobra de no saber qué decirles o hacer para aliviarles el dolor. Había previsto enfrentarme a un estado traumático, de angustia, de dolor y lamentos pero no esperaba que la primera frase que me dijeran fuera:
—Sabe, rabí, no ayunamos el último Yom Kippur*.
¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué esa tendencia a suponer que fueran responsables por la tragedia? ¿Quién les enseñó a creer en un Dios tan cruel que castigaría a una joven bella e inteligente por la mera infracción de un rito por parte de un tercero?
Una de las maneras que ha tenido la gente de encontrar un sentido al sufrimiento del mundo en cada generación ha sido figurándose que merecemos lo que recibimos, que de algún modo nuestras desgracias provienen de castigos a nuestros pecados:
Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. (Isaías 3:10–11)
*El Yom Kippur (Día del Gran Perdón), es la más importante de las festividades judías. Es una fiesta de arrepentimiento, ayuno y oración. (Nota del Traductor).
Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. (Génesis 38:7)
Ninguna adversidad acontecerá al justo; Mas los impíos serán colmados de males. (Proverbios 12:21)
Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido destruidos los rectos? (Job 4:7)
Ésta es una actitud con la que nos encontraremos más adelante en el libro cuando discutamos la cuestión general de la culpa. Resulta tentador creer que a la gente, a los otros, le pasan cosas malas porque Dios es un juez recto que da lo que cada uno merece. Creyendo esto, nuestro mundo sigue siendo comprensible y ordenado. Así damos a la gente la mejor razón posible para ser buenos y evitar el pecado. Y creyendo esto, mantenemos una imagen de un Dios lleno de amor y todopoderoso, que mantiene todo bajo control. Dada la realidad de la naturaleza humana, dado el hecho de que ninguno de nosotros es perfecto y que cada uno puede, sin demasiada dificultad, pensar en acciones cometidas que no debería haber hecho, siempre podemos encontrar argumentos para justificar las desgracias que nos pasan. Pero, ¿aporta algún consuelo dicha respuesta? ¿Es religiosamente adecuada?
La pareja a la que traté de consolar, los padres que perdieron a su única hija, de 19 años, de forma inesperada, no eran personas muy religiosas. No eran miembros activos de la sinagoga y ni siquiera habían ayunado en Yom Kippur, una tradición que mantienen incluso muchos judíos que no observan los preceptos. Pero al ser acosados por la tragedia, volvieron a la creencia básica de que Dios castiga a los hombres por sus pecados. Sentían que su desgracia era efecto de una falta cometida por ellos mismos, que si hubieran sido menos perezosos y soberbios y hubieran ayunado seis meses antes en el Día del Perdón, su hija estaría viva. Estaban allí, enojados con Dios por haberse cobrado su deuda con tanto rigor, pero se resistían a admitir su enojo por temor a que pudiera volver a castigarles. La vida les había doblegado pero la religión no podía consolarles, sino que les hacía sentirse aún peor.
La idea de que Dios da a los hombres lo que se merecen, de que nuestras faltas ocasionan nuestras propias desgracias, es una solución atractiva y adecuada a varios niveles, pero posee serias limitaciones. Como ya hemos dicho, enseña a la gente a autoculparse. Lleva a que la gente odie a Dios, aunque para ello sea preciso que se odie a sí misma. Y lo más molesto de todo es que no se ajusta a los hechos.
Si viviéramos en otra época, y no en la era de las comunicaciones de masas, podríamos creer en esa tesis, como antaño lo creía mucha gente inteligente. Era más fácil creer en esa manera de ver las cosas. Bastaba con ignorar los pocos casos de desgracias que habían tenido lugar en la vida de la gente buena. Sin periódicos y sin televisión, sin libros de historia, podía uno abstenerse de la muerte circunstancial de un niño o de un vecino digno. Conocemos demasiado acerca del mundo como para poder hacer eso hoy. ¿Cómo puede alguien que ha oído hablar de Auschwitz o de My Lai, o que ha recorrido los pasillos de un hospital o de un asilo, plantear como respuesta a la pregunta en torno al sufrimiento en el mundo, la célebre cita de Isaías: “Dile al justo que nada malo le ocurrirá”? Para creer en esto hoy, una persona debe negar los hechos que la acosan por todos los lados o definir lo que es un hombre justo de modo que pueda acomodarse a los hechos ineludibles. Tendríamos que llegar a definir como hombre justo a alguien que vive largos años y bien sin importar si fue o no honesto y bondadoso, mientras que un hombre ímprobo sería aquel que sufre, aunque su vida pudiera ser ejemplar en otro sentido.
Una historia real: un niño de 11 años, conocido mío, tuvo que pasar un examen rutinario de ojos en la escuela y le encontraron suficientemente corto de vista como para usar lentes. No debería haber sido una sorpresa para nadie. Sus padres y su hermano usaban lentes. Pero, por alguna razón, el niño quedó muy alterado con el diagnóstico y la perspectiva de usar lentes. Fue víctima de la depresión y no se lo contó a nadie. Una noche que su madre le llevó a la cama para darle las buenas noches, el asunto salió a la luz. Una semana antes del examen óptico, había estado hojeando una revista Playboy con algunos amigos. Con la sensación de que estaban haciendo algo asqueroso, se quedaron varios minutos mirando las fotos de mujeres desnudas. Cuando, unos días después, se examinó la vista del niño y le obligaron a llevar lentes, llegó a la conclusión de que Dios había comenzado a castigarle y dejarle ciego por mirar dichas fotos.
A veces queremos encontrar un sentido a las pruebas de la vida diciéndonos que la gente recibe lo que merece, pero sólo con el curso del tiempo. En un momento determinado, la vida puede parecer injusta y castigar a alguien inocente. Pero si esperamos lo suficiente descubriremos la justicia del Plan Divino.
En ese sentido, el Salmo 92 ensalza a Dios por el mundo maravilloso y justo que nos ha entregado, y critica a la gente boba que encuentra imperfecciones porque es impaciente y no da a Dios el tiempo necesario para que vuelva notoria la vigencia de su justicia.
¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!
Muy profundos son tus pensamientos.
El hombre necio no sabe,
Y el insensato no entiende esto.
Cuando brotan los impíos como la hierba,
Y florecen todos los que hacen iniquidad,
Es para ser destruidos eternamente...
El justo florecerá como la palmera;
Crecerá como cedro en el Líbano...
Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto,
Y que en él no hay injusticia.
(Salmo 92:5–7, 12, 15)
El salmista quiere explicar el mal aparente en el mundo sin comprometer la justicia y la rectitud de Dios. Y lo hace comparando a los malvados con el pasto y a los justos con palmeras o cedros. Si se planta hierba y palmeras, la hierba crece primero. De tal modo, los que no saben nada pueden pensar que la hierba crece más alto y fuerte que la palmera, ya que crece más rápido. Pero el observador experimentado sabe que el crecimiento rápido de la hierba es efímero, puesto que se debilitará y morirá en pocos meses, mientras que el árbol crecerá lentamente pero llegará a ser alto, erguido y durará más de una generación.
Del mismo modo, el salmista sugiere que la gente torpe e impaciente compara la prosperidad de los pecadores y el sufrimiento de los virtuosos y llega a la conclusión precipitada de que vale la pena ser deshonesto. Si observaran durante más tiempo, descubrirían que a los deshonestos les pasa lo mismo que a la hierba mientras la prosperidad de los justos es lenta pero segura, así como el cedro y la palmera.
Si me encontrara con el autor del Salmo 92, ante todo le felicitaría por haber compuesto una obra maestra de li- teratura devocional o apologética. Le agradecería que haya dicho algo importante y significativo sobre el mundo en el que vivimos, donde ser deshonesto y falto de escrúpulos permite frutos prematuros pero donde a la larga adviene la justicia. Como escribiera el rabino Milton Steinberg en su libro Anatomía de la fe: “Considere las pautas de los asuntos humanos: cómo la falsedad, careciendo de base, no se sostiene más que precariamente; cómo la maldad tiende a destruirse a sí misma; cómo cada tiranía atrae su propio fin. Compárese a la solidez y continuidad de la virtud y de la verdad. ¿Sería tan agudo el contraste de no haber en la naturaleza de las cosas algo que nos induce a la virtud y nos desalienta a seguir el mal camino?”
Debo señalar que hay mucho de deseos de que las cosas sean así en esta teología de Steinberg. Aún cuando pudiera suscribir que los malvados no terminan gozando de sus maldades, que la pagan de un modo u otro, no puedo decir “Amén” a su sentencia de que los virtuosos “crecen como palmeras”. El salmista parece querer decir que, concediéndole un tiempo razonable, el justo alcanza y supera al malvado en el goce de la felicidad y de las cosas buenas de la vida. ¿Cómo explica el hecho de que Dios, que presumiblemente está al tanto del acuerdo, no siempre concede al justo el tiempo de restablecerse? Alguna gente justa muere sin realizarse, otros mueren después de una vida más parecida al castigo que a la recompensa. El mundo, además, no es un sitio tan claro como nos quiere hacer creer el salmista.
Pienso en un amigo mío que levantó un negocio con un cierto éxito tras muchos años de arduos esfuerzos, y que terminó en la bancarrota cuando fue estafado por un hombre en el que había confiado. Yo podría decirle que la victoria del mal sobre el bien era sólo temporal, que él también alcanzaría los frutos que el malvado consiguió rápida y provisoriamente. Pero entretanto, mi amigo se siente frustrado, abandonado, agotado; es un hombre que no es tan joven y que se ha vuelto cada vez más cínico respecto al mundo. ¿Quién pagará los estudios de sus hijos, quién pagará las cuentas médicas que conlleva la vejez, mientras tarde en cumplirse el plazo que necesita Dios, según su plan, para restablecer al virtuoso? Al margen de cuánto me gustaría creer, con Milton Steinberg, que al final triunfará la justicia, ¿puedo garantizar a mi amigo que vivirá lo suficiente para sentirse reivindicado? Entiendo que no puedo compartir el optimismo del salmista de que el virtuoso, a lo larga, crecerá como la palmera y dará testimonio de la rectitud de Dios.
A menudo, las víctimas de la desventura tratan de consolarse a sí mismas con la idea de que Dios tiene sus razones para que eso les ocurra precisamente a ellas, razones que no están en posición de juzgar. Pienso en una mujer que conozco llamada Helen.
El problema comenzó cuando Helen notó que se cansaba al recorrer media manzana o al esperar en alguna fila. Lo atribuyó a que estaba envejeciendo o engordando. Pero una noche, al volver de cenar en casa de unos amigos, cayó de bruces al suelo en la puerta de su casa. Su marido bromeó sobre una presunta borrachera de su mujer con tan sólo dos gotas de vino, pero Helen sospechó que la verdadera razón de lo que había pasado no era para bromear. A la mañana siguiente llamó al médico.
El diagnóstico fue esclerosis múltiple. El doctor explicó que se trataba de una enfermedad nerviosa degenerativa, y que empeoraría, quizá rápidamente, quizá en forma gradual a lo largo de muchos años. A Helen le sería difícil caminar sin apoyo. Eventualmente terminaría en una silla de ruedas, perdería el control de partes de su cuerpo y se volvería progresivamente inválida hasta el fin de sus días.
El peor de los temores de Helen se hizo realidad. Se desvaneció en llantos cuando escuchó aquello:
—¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre he tratado de ser una buena persona. Tengo un marido y niños que me necesitan. No me merezco esto. ¿Por qué Dios me hace sufrir así?
Su marido le tomó la mano y trató de consolarla:
—No puedes hablar así. Dios debe tener sus razones para hacer esto, y no tenemos derecho a cuestionarlo. Debes creer que si Él quiere tu mejoría, te sentirás mejor y si Él no quiere que sea así, deberá tener sus motivos.
Helen trató de encontrar fuerza y paz en aquellas palabras. Quería ser consolada por el conocimiento de que debería haber algún propósito en su sufrimiento, más allá de su capacidad de comprensión. Quería creer que en cierto nivel tendría sentido. Toda su vida le habían enseñado —tanto en las clases de religión como en las de ciencias— que el mundo tenía un sentido, que todo lo que sucedía, ocurría por alguna razón. Desesperadamente quería seguir creyendo esto, seguir creyendo que Dios era responsable de todo lo que sucedía, porque si no era Dios, ¿quién lo sería? Era difícil vivir con esclerosis múltiple, pero aún era más difícil vivir con la idea de que las cosas ocurrieran sin razón, que Dios hubiera perdido contacto con el mundo y no hubiera nadie en el asiento del conductor.
Helen no quería cuestionar a Dios ni enojarse con Él. Pero las palabras de su marido sólo aumentaron su confusión y su sensación de abandono. ¿Qué clase de alto propósito o designio podría justificar aquello a lo que debía enfrentarse? ¿Cómo podía ser bueno esto? Por más que trataba de no enojarse con Dios no podía evitar sentirse enojada, herida, traicionada. Helen había sido siempre una buena persona; imperfecta, sin duda, pero honesta, trabajadora, útil, tan buena como la mayoría de la gente, y mejor que muchas personas saludables. ¿Qué razones podía tener Dios para portarse de esta manera? Helen no sólo sufría por la enfermedad sino que también tenía sentimientos de culpa por estar enojada con Dios. Se sentía sola con su miedo y su sufrimiento. Si fue Dios quien le envió esta angustia, si por algún motivo Él quería hacerla sufrir, ¿con qué justificación podría pedirle que la curara?
En 1924 el novelista Thornton Wilder intentó enfrentarse con este difícil dilema en su novela El puente de San Luis Rey. El autor narra que una vez en un pequeño poblado del Perú, al romperse un puente colgante, cinco personas cayeron al abismo donde encontraron la muerte. Un joven sacerdote católico que se encontraba observando se afligió por lo sucedido. ¿Fue un accidente o fue por la voluntad divina que las cinco personas debieran morir de esta manera? Investigando la historia de sus vidas el sacerdote llegó a una conclusión enigmática: los cinco habían resuelto recientemente una situación problemática y estaban por entrar en una nueva fase de sus vidas. Quizá, piensa el sacerdote, ésta era la hora propicia de dejar este mundo.
Tengo que confesar que esta respuesta no me satisface. Reemplacemos a los cinco personajes de Wilder por doscientos cincuenta pasajeros de un avión que se estrella. Me niego a creer que cada uno de ellos acabara de completar una etapa importante de su vida. Las historias personales que se publican en los periódicos después de un accidente de aviación parecen indicar todo lo contrario: que muchas de las víctimas no habían completado aún algún trabajo importante, que muchas de ellas dejaban familias jóvenes y planes no realizados. En una novela donde la imaginación del autor controla los hechos, las tragedias repentinas pueden ocurrir cuando la acción así lo exige. Pero la experiencia me ha enseñado que en la vida real las cosas no son tan simples.
Es probable que Thornton Wilder haya llegado a la misma conclusión. Más de cincuenta años después de haber escrito El puente de San Luis Rey, en otra novela titulada El octavo día el autor, más viejo y más sabio, volvió al problema de por qué sufre la gente buena. El libro relata la historia de un hombre bueno y honesto cuya vida es arruinada por la hostilidad y la mala suerte. El hombre y su familia sufren a pesar de ser inocentes de toda culpa y la novela no tiene un final feliz donde los héroes son recompensados y los malvados castigados. En cambio, Wilder nos ofrece la imagen de un hermoso tapiz que, visto de frente, nos muestra una obra de arte intrincadamente tejida donde se unen hebras de hilo de diferentes colores y tamaños formando un cuadro inspirador. Pero si le damos la vuelta veremos una mezcolanza de hebras largas y cortas, algunas uniformes, otras cortadas y anudadas, que van en distintas direcciones. Ésta es la interpretación que Wilder nos ofrece de por qué la gente buena sufre en la vida. Según este autor, Dios creó un modelo en el cual encajan nuestras vidas. Este modelo exige que algunas vidas sean retorcidas, anudadas, o cortadas, mientras otras se extienden ampliamente, no porque una hebra sea más merecedora que otra sino porque simplemente el modelo así lo exige. Visto desde abajo, desde el punto de vista humano, el modelo de recompensa y castigo de Dios parece arbitrario y sin un propósito claro, como el revés de un tapiz. Pero si lo observamos desde fuera de esta vida, desde una perspectiva divina, cada torcimiento y cada nudo cumple su función en un gran plan que constituye una obra de arte.
Esta suposición es muy emocionante, y me imagino que servirá de consuelo a mucha gente. El sufrimiento inútil, el castigo por algún pecado no especificado, es difícil de soportar; mas el sufrimiento como contribución a una gran obra de arte diseñada por Dios mismo puede ser visto no sólo como un peso tolerable sino hasta como un privilegio. Así pues una desdichada víctima de la Edad Media supuestamente habría rezado: “No me reveles el motivo de mi sufrimiento. Asegúrame solamente que sufro por ti”.
Si examinamos este enfoque con detalle veremos que también tiene sus fallos. Porque toda su compasión se basa en buena medida en una mera expresión de un deseo. La enfermedad de un niño inválido, la muerte de un joven marido o de un padre de familia, la ruina de una persona inocente por algún chisme malicioso son una realidad. Lo hemos visto. Pero nadie ha visto el tapiz de Wilder. Todo lo que el novelista puede decir es: “Imagine que existe un tapiz como éste”. Me cuesta aceptar soluciones hipotéticas para problemas reales.
¿Podemos tomar en serio a alguien que diga que tiene fe en Adolfo Hitler o en John Dillinger? ¿Alguien que diga que aunque no puede explicar el por qué de sus acciones, no cree que hayan hecho lo que hicieron sin una buena razón? Sin embargo, la gente tiende a justificar con estas mismas palabras la muerte y las tragedias que Dios inflige a víctimas inocentes.
Es más, mi compromiso religioso con el valor supremo de la vida humana me impide aceptar una respuesta que no se escandalice ante el dolor humano y que incluso lo justifique porque contribuye supuestamente a un plan general de valor estético. Si un artista, o cualquier persona, causara sufrimiento a un niño para crear algo imponente o de valor, lo enviaríamos a la cárcel. ¿Por qué debemos entonces disculpar a Dios por causar un dolor no merecido, por más maravilloso que sea el producto final de su obra?
Meditando sobre lo que había sido su vida en lo que se refiere a angustia mental y dolor físico, Helen llegó a la conclusión de que su enfermedad le había robado la fe en Dios y en la bondad del mundo que tenía de niña. Desafió a su familia, a sus amigos y hasta a su sacerdote, para que le explicaran por qué algo tan terrible debía sucederle a ella, o a cualquier otra persona. Si Dios realmente existiera, Helen decía que le odiaba, y que también odiaba cualquier “gran plan” que le hubiera llevado a infligir tal desdicha sobre ella.
¿Por qué sufren los justos?
Hay una sola pregunta que en realidad importa: ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? El resto de las disquisiciones teológicas es una mera distracción intelectual, algo así como los crucigramas y pasatiempos del suplemento dominical del periódico, que pueden satisfacer a algunas personas, pero que no tocan ninguno de los pro- blemas existenciales. Toda conversación importante que he mantenido sobre Dios y la religión comenzaba con esta pre- gunta, o giraba en torno a ella. El hombre o la mujer que vuelve del médico con un diagnóstico espantoso, el estudiante universitario argumentándome que no hay Dios, o el desconocido en una reunión social, que al enterarse que soy un rabino, se me acerca con la pregunta: “¿cómo puede creer en…?”—todos tienen en común la preocupación por la injusta distribución del sufrimiento en el mundo.
Las desgracias de la gente buena no son solamente un problema para los que sufren y sus familias. Constituyen un problema para todos los que quieren creer en un mundo justo, honesto, habitable. Cuestionan la bondad, la benevolencia, y aun la propia existencia de Dios.
Yo ejerzo como rabino de una congregación de seiscientas familias, unas dos mil quinientas personas. Los visito en los hospitales, oficio sus funerales, trato de ayudarles en el trámite doloroso de sus divorcios, en sus fracasos financieros, en su infeliz relación con sus propios hijos. Me siento y escucho lo que tienen que contarme sobre sus maridos o esposas que se están muriendo, sobre sus padres seniles cuya longevidad es más una maldición que una bendición, sobre lo que significa ver a sus seres queridos retorcerse de dolor y sentirse sumidos en la frustración. Y me resulta muy difícil decirles que la vida juega limpio, que Dios da a la gente lo que se merece y necesita. Una y otra vez, he visto a familias e incluso a una comunidad entera unirse para rezar pidiendo la recuperación de una persona enferma, sólo para ver que sus esperanzas eran burladas y sus oraciones desatendidas. He visto enfermar a las personas equivocadas, he visto sufrir daño a los que menos lo merecían, he visto morir a los más jóvenes.
Como cada uno de los lectores de este libro, cuando abro el periódico me resulta difícil creer en la bondad de este mundo: asesinatos sin sentido, bromas fatales, jóvenes muertos en accidentes de tráfico cuando se dirigían a su boda o volvían de la entrega de diplomas de su lico. Sumo estas historias a las tragedias personales que he vivido y tengo que preguntarme si puedo, en buena fe, seguir diciendo a la gente que el mundo es bueno y que hay una especie de Dios amoroso y responsable de todo lo que sucede en el mismo.
No es preciso que se trate de personas excepcionales o muy santas para que nos enfrentemos a esta cuestión. No solemos plantearnos por qué sufren las personas que carecen por completo de egoísmo, personas que nunca han hecho el menor daño a alguien, porque conocemos muy pocas personas de ese estilo. Pero nos preguntamos con frecuencia por qué las personas normales, vecinos encantadores y amistosos, que no son extraordinariamente buenas ni extraordinariamente malas, por qué esas personas tienen que enfrentarse de repente a la agonía del dolor y de la tragedia. Si el mundo jugara limpio, seguro que no se lo merecerían. No son mucho mejores ni mucho peores que la mayor parte de la gente que conocemos. ¿Por qué entonces son sus vidas tan duras? Preguntarnos por qué sufren los justos o por qué a la gente buena le pasan cosas malas, no supone en modo alguno limitar nuestra preocupación al conjunto de mártires, santos y sabios, sino tratar de comprender por qué las personas normales —nosotros y la gente que nos rodea— tienen que soportar esas cargas tan extraordinarias de dolor y de pena.
Cuando yo era un joven rabino y acababa de comenzar en mi profesión, fui llamado para que tratara de ayudar a una familia que hacía frente a una inesperada y casi insoportable tragedia. Esta pareja de mediana edad tenía una hija única, de 19 años, que empezaba la universidad. Una mañana, mientras desayunaban tranquilamente, recibieron la llamada telefónica de la enfermera de la universidad:
—Tenemos malas noticias para ustedes. Su hija sufrió un colapso caminando hacia la clase esta mañana. Parece que se le reventó una vena en el cerebro. Murió antes de que pudiéramos hacer nada. Lo lamentamos profundamente.
Confusos y desorientados, preguntaron a un vecino qué podían hacer. El vecino llamó a la sinagoga y yo fui a visitarles el mismo día. Llegué a la casa y me acerqué a ellos con la zozobra de no saber qué decirles o hacer para aliviarles el dolor. Había previsto enfrentarme a un estado traumático, de angustia, de dolor y lamentos pero no esperaba que la primera frase que me dijeran fuera:
—Sabe, rabí, no ayunamos el último Yom Kippur*.
¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué esa tendencia a suponer que fueran responsables por la tragedia? ¿Quién les enseñó a creer en un Dios tan cruel que castigaría a una joven bella e inteligente por la mera infracción de un rito por parte de un tercero?
Una de las maneras que ha tenido la gente de encontrar un sentido al sufrimiento del mundo en cada generación ha sido figurándose que merecemos lo que recibimos, que de algún modo nuestras desgracias provienen de castigos a nuestros pecados:
Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. (Isaías 3:10–11)
*El Yom Kippur (Día del Gran Perdón), es la más importante de las festividades judías. Es una fiesta de arrepentimiento, ayuno y oración. (Nota del Traductor).
Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. (Génesis 38:7)
Ninguna adversidad acontecerá al justo; Mas los impíos serán colmados de males. (Proverbios 12:21)
Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido destruidos los rectos? (Job 4:7)
Ésta es una actitud con la que nos encontraremos más adelante en el libro cuando discutamos la cuestión general de la culpa. Resulta tentador creer que a la gente, a los otros, le pasan cosas malas porque Dios es un juez recto que da lo que cada uno merece. Creyendo esto, nuestro mundo sigue siendo comprensible y ordenado. Así damos a la gente la mejor razón posible para ser buenos y evitar el pecado. Y creyendo esto, mantenemos una imagen de un Dios lleno de amor y todopoderoso, que mantiene todo bajo control. Dada la realidad de la naturaleza humana, dado el hecho de que ninguno de nosotros es perfecto y que cada uno puede, sin demasiada dificultad, pensar en acciones cometidas que no debería haber hecho, siempre podemos encontrar argumentos para justificar las desgracias que nos pasan. Pero, ¿aporta algún consuelo dicha respuesta? ¿Es religiosamente adecuada?
La pareja a la que traté de consolar, los padres que perdieron a su única hija, de 19 años, de forma inesperada, no eran personas muy religiosas. No eran miembros activos de la sinagoga y ni siquiera habían ayunado en Yom Kippur, una tradición que mantienen incluso muchos judíos que no observan los preceptos. Pero al ser acosados por la tragedia, volvieron a la creencia básica de que Dios castiga a los hombres por sus pecados. Sentían que su desgracia era efecto de una falta cometida por ellos mismos, que si hubieran sido menos perezosos y soberbios y hubieran ayunado seis meses antes en el Día del Perdón, su hija estaría viva. Estaban allí, enojados con Dios por haberse cobrado su deuda con tanto rigor, pero se resistían a admitir su enojo por temor a que pudiera volver a castigarles. La vida les había doblegado pero la religión no podía consolarles, sino que les hacía sentirse aún peor.
La idea de que Dios da a los hombres lo que se merecen, de que nuestras faltas ocasionan nuestras propias desgracias, es una solución atractiva y adecuada a varios niveles, pero posee serias limitaciones. Como ya hemos dicho, enseña a la gente a autoculparse. Lleva a que la gente odie a Dios, aunque para ello sea preciso que se odie a sí misma. Y lo más molesto de todo es que no se ajusta a los hechos.
Si viviéramos en otra época, y no en la era de las comunicaciones de masas, podríamos creer en esa tesis, como antaño lo creía mucha gente inteligente. Era más fácil creer en esa manera de ver las cosas. Bastaba con ignorar los pocos casos de desgracias que habían tenido lugar en la vida de la gente buena. Sin periódicos y sin televisión, sin libros de historia, podía uno abstenerse de la muerte circunstancial de un niño o de un vecino digno. Conocemos demasiado acerca del mundo como para poder hacer eso hoy. ¿Cómo puede alguien que ha oído hablar de Auschwitz o de My Lai, o que ha recorrido los pasillos de un hospital o de un asilo, plantear como respuesta a la pregunta en torno al sufrimiento en el mundo, la célebre cita de Isaías: “Dile al justo que nada malo le ocurrirá”? Para creer en esto hoy, una persona debe negar los hechos que la acosan por todos los lados o definir lo que es un hombre justo de modo que pueda acomodarse a los hechos ineludibles. Tendríamos que llegar a definir como hombre justo a alguien que vive largos años y bien sin importar si fue o no honesto y bondadoso, mientras que un hombre ímprobo sería aquel que sufre, aunque su vida pudiera ser ejemplar en otro sentido.
Una historia real: un niño de 11 años, conocido mío, tuvo que pasar un examen rutinario de ojos en la escuela y le encontraron suficientemente corto de vista como para usar lentes. No debería haber sido una sorpresa para nadie. Sus padres y su hermano usaban lentes. Pero, por alguna razón, el niño quedó muy alterado con el diagnóstico y la perspectiva de usar lentes. Fue víctima de la depresión y no se lo contó a nadie. Una noche que su madre le llevó a la cama para darle las buenas noches, el asunto salió a la luz. Una semana antes del examen óptico, había estado hojeando una revista Playboy con algunos amigos. Con la sensación de que estaban haciendo algo asqueroso, se quedaron varios minutos mirando las fotos de mujeres desnudas. Cuando, unos días después, se examinó la vista del niño y le obligaron a llevar lentes, llegó a la conclusión de que Dios había comenzado a castigarle y dejarle ciego por mirar dichas fotos.
A veces queremos encontrar un sentido a las pruebas de la vida diciéndonos que la gente recibe lo que merece, pero sólo con el curso del tiempo. En un momento determinado, la vida puede parecer injusta y castigar a alguien inocente. Pero si esperamos lo suficiente descubriremos la justicia del Plan Divino.
En ese sentido, el Salmo 92 ensalza a Dios por el mundo maravilloso y justo que nos ha entregado, y critica a la gente boba que encuentra imperfecciones porque es impaciente y no da a Dios el tiempo necesario para que vuelva notoria la vigencia de su justicia.
¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!
Muy profundos son tus pensamientos.
El hombre necio no sabe,
Y el insensato no entiende esto.
Cuando brotan los impíos como la hierba,
Y florecen todos los que hacen iniquidad,
Es para ser destruidos eternamente...
El justo florecerá como la palmera;
Crecerá como cedro en el Líbano...
Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto,
Y que en él no hay injusticia.
(Salmo 92:5–7, 12, 15)
El salmista quiere explicar el mal aparente en el mundo sin comprometer la justicia y la rectitud de Dios. Y lo hace comparando a los malvados con el pasto y a los justos con palmeras o cedros. Si se planta hierba y palmeras, la hierba crece primero. De tal modo, los que no saben nada pueden pensar que la hierba crece más alto y fuerte que la palmera, ya que crece más rápido. Pero el observador experimentado sabe que el crecimiento rápido de la hierba es efímero, puesto que se debilitará y morirá en pocos meses, mientras que el árbol crecerá lentamente pero llegará a ser alto, erguido y durará más de una generación.
Del mismo modo, el salmista sugiere que la gente torpe e impaciente compara la prosperidad de los pecadores y el sufrimiento de los virtuosos y llega a la conclusión precipitada de que vale la pena ser deshonesto. Si observaran durante más tiempo, descubrirían que a los deshonestos les pasa lo mismo que a la hierba mientras la prosperidad de los justos es lenta pero segura, así como el cedro y la palmera.
Si me encontrara con el autor del Salmo 92, ante todo le felicitaría por haber compuesto una obra maestra de li- teratura devocional o apologética. Le agradecería que haya dicho algo importante y significativo sobre el mundo en el que vivimos, donde ser deshonesto y falto de escrúpulos permite frutos prematuros pero donde a la larga adviene la justicia. Como escribiera el rabino Milton Steinberg en su libro Anatomía de la fe: “Considere las pautas de los asuntos humanos: cómo la falsedad, careciendo de base, no se sostiene más que precariamente; cómo la maldad tiende a destruirse a sí misma; cómo cada tiranía atrae su propio fin. Compárese a la solidez y continuidad de la virtud y de la verdad. ¿Sería tan agudo el contraste de no haber en la naturaleza de las cosas algo que nos induce a la virtud y nos desalienta a seguir el mal camino?”
Debo señalar que hay mucho de deseos de que las cosas sean así en esta teología de Steinberg. Aún cuando pudiera suscribir que los malvados no terminan gozando de sus maldades, que la pagan de un modo u otro, no puedo decir “Amén” a su sentencia de que los virtuosos “crecen como palmeras”. El salmista parece querer decir que, concediéndole un tiempo razonable, el justo alcanza y supera al malvado en el goce de la felicidad y de las cosas buenas de la vida. ¿Cómo explica el hecho de que Dios, que presumiblemente está al tanto del acuerdo, no siempre concede al justo el tiempo de restablecerse? Alguna gente justa muere sin realizarse, otros mueren después de una vida más parecida al castigo que a la recompensa. El mundo, además, no es un sitio tan claro como nos quiere hacer creer el salmista.
Pienso en un amigo mío que levantó un negocio con un cierto éxito tras muchos años de arduos esfuerzos, y que terminó en la bancarrota cuando fue estafado por un hombre en el que había confiado. Yo podría decirle que la victoria del mal sobre el bien era sólo temporal, que él también alcanzaría los frutos que el malvado consiguió rápida y provisoriamente. Pero entretanto, mi amigo se siente frustrado, abandonado, agotado; es un hombre que no es tan joven y que se ha vuelto cada vez más cínico respecto al mundo. ¿Quién pagará los estudios de sus hijos, quién pagará las cuentas médicas que conlleva la vejez, mientras tarde en cumplirse el plazo que necesita Dios, según su plan, para restablecer al virtuoso? Al margen de cuánto me gustaría creer, con Milton Steinberg, que al final triunfará la justicia, ¿puedo garantizar a mi amigo que vivirá lo suficiente para sentirse reivindicado? Entiendo que no puedo compartir el optimismo del salmista de que el virtuoso, a lo larga, crecerá como la palmera y dará testimonio de la rectitud de Dios.
A menudo, las víctimas de la desventura tratan de consolarse a sí mismas con la idea de que Dios tiene sus razones para que eso les ocurra precisamente a ellas, razones que no están en posición de juzgar. Pienso en una mujer que conozco llamada Helen.
El problema comenzó cuando Helen notó que se cansaba al recorrer media manzana o al esperar en alguna fila. Lo atribuyó a que estaba envejeciendo o engordando. Pero una noche, al volver de cenar en casa de unos amigos, cayó de bruces al suelo en la puerta de su casa. Su marido bromeó sobre una presunta borrachera de su mujer con tan sólo dos gotas de vino, pero Helen sospechó que la verdadera razón de lo que había pasado no era para bromear. A la mañana siguiente llamó al médico.
El diagnóstico fue esclerosis múltiple. El doctor explicó que se trataba de una enfermedad nerviosa degenerativa, y que empeoraría, quizá rápidamente, quizá en forma gradual a lo largo de muchos años. A Helen le sería difícil caminar sin apoyo. Eventualmente terminaría en una silla de ruedas, perdería el control de partes de su cuerpo y se volvería progresivamente inválida hasta el fin de sus días.
El peor de los temores de Helen se hizo realidad. Se desvaneció en llantos cuando escuchó aquello:
—¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre he tratado de ser una buena persona. Tengo un marido y niños que me necesitan. No me merezco esto. ¿Por qué Dios me hace sufrir así?
Su marido le tomó la mano y trató de consolarla:
—No puedes hablar así. Dios debe tener sus razones para hacer esto, y no tenemos derecho a cuestionarlo. Debes creer que si Él quiere tu mejoría, te sentirás mejor y si Él no quiere que sea así, deberá tener sus motivos.
Helen trató de encontrar fuerza y paz en aquellas palabras. Quería ser consolada por el conocimiento de que debería haber algún propósito en su sufrimiento, más allá de su capacidad de comprensión. Quería creer que en cierto nivel tendría sentido. Toda su vida le habían enseñado —tanto en las clases de religión como en las de ciencias— que el mundo tenía un sentido, que todo lo que sucedía, ocurría por alguna razón. Desesperadamente quería seguir creyendo esto, seguir creyendo que Dios era responsable de todo lo que sucedía, porque si no era Dios, ¿quién lo sería? Era difícil vivir con esclerosis múltiple, pero aún era más difícil vivir con la idea de que las cosas ocurrieran sin razón, que Dios hubiera perdido contacto con el mundo y no hubiera nadie en el asiento del conductor.
Helen no quería cuestionar a Dios ni enojarse con Él. Pero las palabras de su marido sólo aumentaron su confusión y su sensación de abandono. ¿Qué clase de alto propósito o designio podría justificar aquello a lo que debía enfrentarse? ¿Cómo podía ser bueno esto? Por más que trataba de no enojarse con Dios no podía evitar sentirse enojada, herida, traicionada. Helen había sido siempre una buena persona; imperfecta, sin duda, pero honesta, trabajadora, útil, tan buena como la mayoría de la gente, y mejor que muchas personas saludables. ¿Qué razones podía tener Dios para portarse de esta manera? Helen no sólo sufría por la enfermedad sino que también tenía sentimientos de culpa por estar enojada con Dios. Se sentía sola con su miedo y su sufrimiento. Si fue Dios quien le envió esta angustia, si por algún motivo Él quería hacerla sufrir, ¿con qué justificación podría pedirle que la curara?
En 1924 el novelista Thornton Wilder intentó enfrentarse con este difícil dilema en su novela El puente de San Luis Rey. El autor narra que una vez en un pequeño poblado del Perú, al romperse un puente colgante, cinco personas cayeron al abismo donde encontraron la muerte. Un joven sacerdote católico que se encontraba observando se afligió por lo sucedido. ¿Fue un accidente o fue por la voluntad divina que las cinco personas debieran morir de esta manera? Investigando la historia de sus vidas el sacerdote llegó a una conclusión enigmática: los cinco habían resuelto recientemente una situación problemática y estaban por entrar en una nueva fase de sus vidas. Quizá, piensa el sacerdote, ésta era la hora propicia de dejar este mundo.
Tengo que confesar que esta respuesta no me satisface. Reemplacemos a los cinco personajes de Wilder por doscientos cincuenta pasajeros de un avión que se estrella. Me niego a creer que cada uno de ellos acabara de completar una etapa importante de su vida. Las historias personales que se publican en los periódicos después de un accidente de aviación parecen indicar todo lo contrario: que muchas de las víctimas no habían completado aún algún trabajo importante, que muchas de ellas dejaban familias jóvenes y planes no realizados. En una novela donde la imaginación del autor controla los hechos, las tragedias repentinas pueden ocurrir cuando la acción así lo exige. Pero la experiencia me ha enseñado que en la vida real las cosas no son tan simples.
Es probable que Thornton Wilder haya llegado a la misma conclusión. Más de cincuenta años después de haber escrito El puente de San Luis Rey, en otra novela titulada El octavo día el autor, más viejo y más sabio, volvió al problema de por qué sufre la gente buena. El libro relata la historia de un hombre bueno y honesto cuya vida es arruinada por la hostilidad y la mala suerte. El hombre y su familia sufren a pesar de ser inocentes de toda culpa y la novela no tiene un final feliz donde los héroes son recompensados y los malvados castigados. En cambio, Wilder nos ofrece la imagen de un hermoso tapiz que, visto de frente, nos muestra una obra de arte intrincadamente tejida donde se unen hebras de hilo de diferentes colores y tamaños formando un cuadro inspirador. Pero si le damos la vuelta veremos una mezcolanza de hebras largas y cortas, algunas uniformes, otras cortadas y anudadas, que van en distintas direcciones. Ésta es la interpretación que Wilder nos ofrece de por qué la gente buena sufre en la vida. Según este autor, Dios creó un modelo en el cual encajan nuestras vidas. Este modelo exige que algunas vidas sean retorcidas, anudadas, o cortadas, mientras otras se extienden ampliamente, no porque una hebra sea más merecedora que otra sino porque simplemente el modelo así lo exige. Visto desde abajo, desde el punto de vista humano, el modelo de recompensa y castigo de Dios parece arbitrario y sin un propósito claro, como el revés de un tapiz. Pero si lo observamos desde fuera de esta vida, desde una perspectiva divina, cada torcimiento y cada nudo cumple su función en un gran plan que constituye una obra de arte.
Esta suposición es muy emocionante, y me imagino que servirá de consuelo a mucha gente. El sufrimiento inútil, el castigo por algún pecado no especificado, es difícil de soportar; mas el sufrimiento como contribución a una gran obra de arte diseñada por Dios mismo puede ser visto no sólo como un peso tolerable sino hasta como un privilegio. Así pues una desdichada víctima de la Edad Media supuestamente habría rezado: “No me reveles el motivo de mi sufrimiento. Asegúrame solamente que sufro por ti”.
Si examinamos este enfoque con detalle veremos que también tiene sus fallos. Porque toda su compasión se basa en buena medida en una mera expresión de un deseo. La enfermedad de un niño inválido, la muerte de un joven marido o de un padre de familia, la ruina de una persona inocente por algún chisme malicioso son una realidad. Lo hemos visto. Pero nadie ha visto el tapiz de Wilder. Todo lo que el novelista puede decir es: “Imagine que existe un tapiz como éste”. Me cuesta aceptar soluciones hipotéticas para problemas reales.
¿Podemos tomar en serio a alguien que diga que tiene fe en Adolfo Hitler o en John Dillinger? ¿Alguien que diga que aunque no puede explicar el por qué de sus acciones, no cree que hayan hecho lo que hicieron sin una buena razón? Sin embargo, la gente tiende a justificar con estas mismas palabras la muerte y las tragedias que Dios inflige a víctimas inocentes.
Es más, mi compromiso religioso con el valor supremo de la vida humana me impide aceptar una respuesta que no se escandalice ante el dolor humano y que incluso lo justifique porque contribuye supuestamente a un plan general de valor estético. Si un artista, o cualquier persona, causara sufrimiento a un niño para crear algo imponente o de valor, lo enviaríamos a la cárcel. ¿Por qué debemos entonces disculpar a Dios por causar un dolor no merecido, por más maravilloso que sea el producto final de su obra?
Meditando sobre lo que había sido su vida en lo que se refiere a angustia mental y dolor físico, Helen llegó a la conclusión de que su enfermedad le había robado la fe en Dios y en la bondad del mundo que tenía de niña. Desafió a su familia, a sus amigos y hasta a su sacerdote, para que le explicaran por qué algo tan terrible debía sucederle a ella, o a cualquier otra persona. Si Dios realmente existiera, Helen decía que le odiaba, y que también odiaba cualquier “gran plan” que le hubiera llevado a infligir tal desdicha sobre ella.
Recenzii
“Es un libro esencial para cualquiera que haya sufrido una desgracia en su vida... hay muchas lecciones de amor, perdón y aceptación entre sus páginas”.
—Dra. Isabel, Univisión Radio
“Una de las virtudes de Kushner siempre ha sido su capacidad para empatizar, para comprender el dolor de otros a nivel personal y a compartir su sabiduría tierna en un modo accesible”.
—The Plain Dealer
“Un libro tierno y conmovedor para aquellos que deben lidiar con el sufrimiento, y claro, esos somos todos”. —Andrew M. Greeley
“Ya sea religioso o no, este libro impacta porque aborda —profœndamente pero sencillamente— preguntas que ninún padre y ninguna persona puede evitar”.
—Harvey Cox, Escuela de Divinidad de Harvard
“Cuando a la gente buena le pasan cosas malas ofrece una perspectiva enternecedora y humana para comprender las tempestades de la vida”.
—Elisabeth Kübler-Ross
—Dra. Isabel, Univisión Radio
“Una de las virtudes de Kushner siempre ha sido su capacidad para empatizar, para comprender el dolor de otros a nivel personal y a compartir su sabiduría tierna en un modo accesible”.
—The Plain Dealer
“Un libro tierno y conmovedor para aquellos que deben lidiar con el sufrimiento, y claro, esos somos todos”. —Andrew M. Greeley
“Ya sea religioso o no, este libro impacta porque aborda —profœndamente pero sencillamente— preguntas que ninún padre y ninguna persona puede evitar”.
—Harvey Cox, Escuela de Divinidad de Harvard
“Cuando a la gente buena le pasan cosas malas ofrece una perspectiva enternecedora y humana para comprender las tempestades de la vida”.
—Elisabeth Kübler-Ross
Descriere
Now available in Spanish comes the international bestseller that has brought solace and hope to millions for more than 20 years. Often imitated but never superseded, this classic offers clear thinking and consolation in times of sorrow.
Cuprins
Por qué escribí este libro
¿Por qué sufren los justos?
La historia de un hombre llamado Job
A veces no hay motivo
La gente encantadora no está exenta
Dios nos permite ser humanos
Dios ayuda a los que dejan de hacerse daño a sí mismos
Dios no puede hacerlo todo, pero puede hacer algunas cosas importantes
Entonces, ¿para qué sirve la religión?
¿Por qué sufren los justos?
La historia de un hombre llamado Job
A veces no hay motivo
La gente encantadora no está exenta
Dios nos permite ser humanos
Dios ayuda a los que dejan de hacerse daño a sí mismos
Dios no puede hacerlo todo, pero puede hacer algunas cosas importantes
Entonces, ¿para qué sirve la religión?