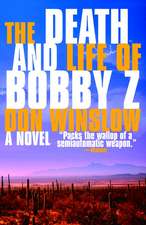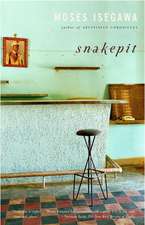Voces Sin Fronteras: Antologa Vintage Espanol de Literatura Mexicana y Chicana Contemporanea
Autor Cristina Garcia Traducere de Liliana Valenzuelaes Limba Spaniolă Paperback – 31 mar 2007
Voces históricas de maestros mexicanos como Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Juan Rulfo se entrelazan contínuamente con voces magistrales de chicanos como Sandra Cisneros, Rudolfo Anaya y Gloria Anzaldœa para formar una vibrante tela bilingüe y bicultural. El resultado es esta memorable colección de obras de ficción, ensayos y poesía que brinda una perspectiva emocionantemente nueva de nuestro continente —y de la mejor literatura contemporánea.
Preț: 87.21 lei
Nou
Puncte Express: 131
Preț estimativ în valută:
16.69€ • 17.40$ • 13.87£
16.69€ • 17.40$ • 13.87£
Carte disponibilă
Livrare economică 28 februarie-14 martie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9781400077199
ISBN-10: 1400077192
Pagini: 252
Dimensiuni: 132 x 203 x 15 mm
Greutate: 0.25 kg
Editura: Vintage Books USA
ISBN-10: 1400077192
Pagini: 252
Dimensiuni: 132 x 203 x 15 mm
Greutate: 0.25 kg
Editura: Vintage Books USA
Notă biografică
Cristina García was born in Havana and grew up in New York City. Her first novel, Dreaming in Cuban, was nominated for a National Book Award and has been widely translated. Ms. García has been a Guggenheim Fellow, a Hodder Fellow at Princeton University, and the recipient of a Whiting Writers’ Award. She lives in Napa with her daughter and husband.
Extras
ALFONSO REYES
La mano del comandante Aranda
El comandante Benjamín Aranda perdió una mano en acción de guerra, y fue la derecha, por su mal. Otros coleccionan manos de bronce, de marfil, cristal o madera, que a veces proceden de estatuas e imágenes religiosas o que son antiguas aldabas; y peores cosas guardan los cirujanos en bocales de alcohol. ¿Por qué no conservar esta mano disecada, testimonio de una hazaña gloriosa? ¿Estamos seguros de que la mano valga menos que el cerebro o el corazón?
Meditemos. No meditó Aranda, pero lo impulsaba un secreto instinto. El hombre teológico ha sido plasmado en la arcilla, como un muñeco, por la mano de Dios. El hombre biológico evoluciona merced al servicio de su mano, y su mano ha dotado al mundo de un nuevo reino natural, el reino de las industrias y las artes. Si los murallones de Tebas se iban alzando al eco de la lira de Anfión, era su hermano Zeto, el albañil, quien encaramaba las piedras con la mano. La gente manual, los herreros y metalistas, aparecen por eso, en las arcaicas mitologías, envueltos como en vapores mágicos: son los hacedores del portento. Son Las manos entregando el fuego que ha pintado Orozco. En el mural de Diego Rivera (Bellas Artes), la mano empuña el globo cósmico que encierra los poderes de creación y de destrucción: y en Chapingo, las manos proletarias están prontas a reivindicar el patrimonio de la tierra. En el cuadro de Alfaro Siqueiros, el hombre se reduce a un par de enormes manos que solicitan la dádiva de la realidad, sin duda para recomponerla a su guisa. En el recién descubierto santuario de Tláloc (Tetitla), las manos divinas se ostentan, y sueltan el agua de la vida. Las manos en alto de Moisés sostienen la guerra contra los amalecitas. A Agamemnón, “que manda a lo lejos”, corresponde nuestro Hueman, “el de las manos largas”. La mano, metáfora viviente, multiplica y extiende así el ámbito del hombre.
Los demás sentidos se conforman con la pasividad; el sentido manual experimenta y añade, y con los despojos de la tierra, edifica un orden humano, hijo del hombre. El mismo estilo oral, el gran invento de la palabra, no logra todavía desprenderse del estilo que creó la mano —la acción oratoria de los anti- guos retóricos—, en sus primeras exploraciones hacia el caos ambiente, hacia lo inédito y hacia la poética futura. La mano misma sabe hablar, aun prescindiendo del alfabeto mímico de los sordomudos. ¿Qué no dice la mano? Rembrandt —recuerda Focillon— nos la muestra en todas sus capacidades y condiciones, tipos y edades: mano atónita, mano alerta, sombría y destacada en la luz que baña la Resurrección de Lázaro, mano obrera, mano académica del profesor Tulp que desgaja un hacecillo de arterias, mano del pintor que se dibuja a sí misma, mano inspirada de san Mateo que escribe el Evangelio bajo el dictado del Ángel, manos trabadas que cuentan los florines. En el Enterramiento del Greco, las manos crean ondas propicias para la ascensión del alma del conde; y su Caballero de la mano al pecho, con sólo ese ademán, declara su adusta nobleza.
Este dios menor dividido en cinco personas —dios de andar por casa, dios a nuestro alcance, dios “al alcance de la mano”— ha acabado de hacer al hombre y le ha permitido construir el mundo humano. Lo mismo modela el jarro que el planeta, mueve la rueda del alfar y abre el canal de Suez.
Delicado y poderoso instrumento, posee los más afortuna- dos recursos descubiertos por la vida física: bisagras, pinzas, tenazas, ganchos, agujas de tacto, cadenillas óseas, aspas, remos, nervios, ligámenes, canales, cojines, valles y montículos, estrellas fluviales. Posee suavidad y dureza, poderes de agresión y caricia. Y en otro orden ya inmaterial, amenaza y persuade, orienta y desorienta, ahuyenta y anima. Los ensalmadores fascinan y curan con la mano. ¿Qué más? Ella descubrió el comercio del toma y daca, dio su arma a la liberalidad y a la codicia. Nos encaminó a la matemática, y enseñó a los ismaelitas, cuando vendieron a José (fresco romano de Saint-Savin), a contar con los dedos los dineros del Faraón. Ella nos dio el sentimiento de la profundidad y el peso, la sensación de la pesantez y el arraigo en la gravitación cósmica; creó el espacio para nosotros, y a ella debemos que el universo no sea un plano igual por el que simplemente se deslizan los ojos.
¡Prenda indispensable para jansenistas o voluptuosos! ¡Flor maravillosa de cinco pétalos que se abren y cierran como la sensitiva, a la menor provocación! ¿El cinco es número necesario en las armonías universales? ¿Pertenece la mano al orden de la zarzarrosa, del nomeolvides, de la pimpinela escarlata? Los quirománticos tal vez tengan razón en sustancia, aunque no en sus interpretaciones pueriles. Si los fisonomistas de antaño —como Lavater, cuyas páginas merecieron la atención de Goethe— se hubieran pasado de la cara a la mano, completando así sus vagos atisbos, sin duda lo aciertan. Porque la cara es espejo y expresión, pero la mano es intervención. Moreno Villa intenta un buceo en los escritores, partiendo de la configuración de sus manos. Urbina ha cantado a sus bellas manos, único asomo material de su alma.
No hay duda, la mano merece un respeto singular, y bien podía ocupar un sitio predilecto entre los lares del comandante Aranda.
La mano fue depositada cuidadosamente en un estuche acolchado. Las arrugas de raso blanco —soporte a las falanges, puente a la palma, regazo al pomo— fingían un diminuto paisaje alpestre. De cuando en cuando, se concedía a los íntimos el privilegio de contemplarla unos instantes. Pues era una mano agradable, robusta, inteligente, algo crispada aún por la empuñadura de la espada. Su conservación era perfecta.
Poco a poco, el tabú, el objeto misterioso, el talismán escondido, se fue volviendo familiar. Y entonces emigró del cofre de caudales hasta la vitrina de la sala, y se le hizo sitio entre las condecoraciones de campaña y las cruces de la Constancia Militar.
Dieron en crecerle las uñas, lo cual revelaba una vida lenta, sorda, subrepticia. De momento, pareció un arrastre de inercia, y luego se vio que era virtud propia. Con alguna repugnancia al principio, la manicura de la familia accedió a cuidar de aquellas uñas cada ocho días. La mano estaba siempre muy bien acicalada y compuesta.
Sin saber cómo —así es el hombre, convierte la estatua del dios en bibelot—, la mano bajó de categoría, sufrió una manus diminutio, dejó de ser una reliquia, y entró decididamente en la circulación doméstica. A los seis meses, ya andaba de pisapapeles o servía para sujetar las hojas de los manuscritos —el comandante escribía ahora sus memorias con la izquierda—; pues la mano cortada era flexible, plástica, y los dedos conservaban dócilmente la postura que se les imprimía.
A pesar de su repugnante frialdad, los chicos de la casa acabaron por perderle el respeto. Al año, ya se rascaban con ella, o se divertían plegando sus dedos en forma de figa brasileña, carreta mexicana, y otras procacidades del folklore internacional.
La mano, así, recordó muchas cosas que tenía completamente olvidadas. Su personalidad se fue acentuando notablemente. Cobró conciencia y carácter propios. Empezó a alargar tentáculos. Luego se movió como tarántula. Todo parecía cosa de juego. Cuando, un día, se encontraron con que se había calzado sola un guante y se había ajustado una pulsera por la muñeca cercenada, ya a nadie le llamó la atención.
Andaba con libertad de un lado a otro, monstruoso falderillo algo acangrejado. Después aprendió a correr, con un galope muy parecido al de los conejos. Y haciendo “sentadillas” sobre los dedos, comenzó a saltar que era un prodigio. Un día se la vio venir, desplegada, en la corriente de aire: había adquirido la facultad del vuelo.
Pero, a todo esto, ¿cómo se orientaba, cómo veía? ¡Ah! Ciertos sabios dicen que hay una luz oscura, insensible para la retina, acaso sensible para otros órganos, y más si se los especializa mediante la educación y el ejercicio. Y Louis Farigoule —Jules Romains en las letras— observa que ciertos elementos nerviosos, cuya verdadera función se ignora, rematan en la epidermis; aventura que la visión puede provenir tan sólo de un desarrollo local en alguna parte de la piel, más tarde convertida en ojo: y asegura que ha hecho percibir la luz a los ciegos, después de algunos experimentos, por ciertas regiones de la espalda. ¿Y no había de ver también la mano? Desde luego, ella completa su visión con el tacto, casi tiene ojos en los dedos, y la palma puede orientarse al golpe del aire como las membranas del murciélago. Nanuk el esquimal, en sus polares y nubladas estepas, levanta y agita las veletas de sus manos —acaso también receptores térmicos— para orientarse en un ambiente aparentemente uniforme. La mano capta mil formas fugitivas, y penetra las corrientes translúcidas que escapan al ojo y al músculo, aquellas que ni se ven ni casi oponen resistencia.
Ello es que la mano, en cuanto se condujo sola, se volvió ingobernable, echó temperamento. Podemos decir, que fue entonces cuando “sacó las uñas”. Iba y venía a su talante. Desaparecía cuando le daba la gana, volvía cuando se le antojaba. Alzaba castillos de equilibrio inverosímil con las botellas y las copas. Dicen que hasta se emborrachaba, y en todo caso, trasnochaba.
No obedecía a nadie. Era burlona y traviesa. Pellizcaba las narices a las visitas, abofeteaba en la puerta a los cobradores. Se quedaba inmóvil, “haciendo el muerto”, para dejarse contemplar por los que aún no la conocían, y de repente les hacía una señal obscena. Se complacía, singularmente, en darle suaves sopapos a su antiguo dueño, y también solía espantarle las moscas. Y él la contemplaba con ternura, los ojos arrasados en lágrimas, como a un hijo que hubiera resultado “mala cabeza”.
Todo lo trastornaba. Ya le daba por asear y barrer la casa, ya por mezclar los zapatos de la familia, con verdadero genio aritmético de las permutaciones, combinaciones y cambiaciones; o rompía los vidrios a pedradas, o escondía las pelotas de los muchachos que juegan por la calle.
La mano del comandante Aranda
El comandante Benjamín Aranda perdió una mano en acción de guerra, y fue la derecha, por su mal. Otros coleccionan manos de bronce, de marfil, cristal o madera, que a veces proceden de estatuas e imágenes religiosas o que son antiguas aldabas; y peores cosas guardan los cirujanos en bocales de alcohol. ¿Por qué no conservar esta mano disecada, testimonio de una hazaña gloriosa? ¿Estamos seguros de que la mano valga menos que el cerebro o el corazón?
Meditemos. No meditó Aranda, pero lo impulsaba un secreto instinto. El hombre teológico ha sido plasmado en la arcilla, como un muñeco, por la mano de Dios. El hombre biológico evoluciona merced al servicio de su mano, y su mano ha dotado al mundo de un nuevo reino natural, el reino de las industrias y las artes. Si los murallones de Tebas se iban alzando al eco de la lira de Anfión, era su hermano Zeto, el albañil, quien encaramaba las piedras con la mano. La gente manual, los herreros y metalistas, aparecen por eso, en las arcaicas mitologías, envueltos como en vapores mágicos: son los hacedores del portento. Son Las manos entregando el fuego que ha pintado Orozco. En el mural de Diego Rivera (Bellas Artes), la mano empuña el globo cósmico que encierra los poderes de creación y de destrucción: y en Chapingo, las manos proletarias están prontas a reivindicar el patrimonio de la tierra. En el cuadro de Alfaro Siqueiros, el hombre se reduce a un par de enormes manos que solicitan la dádiva de la realidad, sin duda para recomponerla a su guisa. En el recién descubierto santuario de Tláloc (Tetitla), las manos divinas se ostentan, y sueltan el agua de la vida. Las manos en alto de Moisés sostienen la guerra contra los amalecitas. A Agamemnón, “que manda a lo lejos”, corresponde nuestro Hueman, “el de las manos largas”. La mano, metáfora viviente, multiplica y extiende así el ámbito del hombre.
Los demás sentidos se conforman con la pasividad; el sentido manual experimenta y añade, y con los despojos de la tierra, edifica un orden humano, hijo del hombre. El mismo estilo oral, el gran invento de la palabra, no logra todavía desprenderse del estilo que creó la mano —la acción oratoria de los anti- guos retóricos—, en sus primeras exploraciones hacia el caos ambiente, hacia lo inédito y hacia la poética futura. La mano misma sabe hablar, aun prescindiendo del alfabeto mímico de los sordomudos. ¿Qué no dice la mano? Rembrandt —recuerda Focillon— nos la muestra en todas sus capacidades y condiciones, tipos y edades: mano atónita, mano alerta, sombría y destacada en la luz que baña la Resurrección de Lázaro, mano obrera, mano académica del profesor Tulp que desgaja un hacecillo de arterias, mano del pintor que se dibuja a sí misma, mano inspirada de san Mateo que escribe el Evangelio bajo el dictado del Ángel, manos trabadas que cuentan los florines. En el Enterramiento del Greco, las manos crean ondas propicias para la ascensión del alma del conde; y su Caballero de la mano al pecho, con sólo ese ademán, declara su adusta nobleza.
Este dios menor dividido en cinco personas —dios de andar por casa, dios a nuestro alcance, dios “al alcance de la mano”— ha acabado de hacer al hombre y le ha permitido construir el mundo humano. Lo mismo modela el jarro que el planeta, mueve la rueda del alfar y abre el canal de Suez.
Delicado y poderoso instrumento, posee los más afortuna- dos recursos descubiertos por la vida física: bisagras, pinzas, tenazas, ganchos, agujas de tacto, cadenillas óseas, aspas, remos, nervios, ligámenes, canales, cojines, valles y montículos, estrellas fluviales. Posee suavidad y dureza, poderes de agresión y caricia. Y en otro orden ya inmaterial, amenaza y persuade, orienta y desorienta, ahuyenta y anima. Los ensalmadores fascinan y curan con la mano. ¿Qué más? Ella descubrió el comercio del toma y daca, dio su arma a la liberalidad y a la codicia. Nos encaminó a la matemática, y enseñó a los ismaelitas, cuando vendieron a José (fresco romano de Saint-Savin), a contar con los dedos los dineros del Faraón. Ella nos dio el sentimiento de la profundidad y el peso, la sensación de la pesantez y el arraigo en la gravitación cósmica; creó el espacio para nosotros, y a ella debemos que el universo no sea un plano igual por el que simplemente se deslizan los ojos.
¡Prenda indispensable para jansenistas o voluptuosos! ¡Flor maravillosa de cinco pétalos que se abren y cierran como la sensitiva, a la menor provocación! ¿El cinco es número necesario en las armonías universales? ¿Pertenece la mano al orden de la zarzarrosa, del nomeolvides, de la pimpinela escarlata? Los quirománticos tal vez tengan razón en sustancia, aunque no en sus interpretaciones pueriles. Si los fisonomistas de antaño —como Lavater, cuyas páginas merecieron la atención de Goethe— se hubieran pasado de la cara a la mano, completando así sus vagos atisbos, sin duda lo aciertan. Porque la cara es espejo y expresión, pero la mano es intervención. Moreno Villa intenta un buceo en los escritores, partiendo de la configuración de sus manos. Urbina ha cantado a sus bellas manos, único asomo material de su alma.
No hay duda, la mano merece un respeto singular, y bien podía ocupar un sitio predilecto entre los lares del comandante Aranda.
La mano fue depositada cuidadosamente en un estuche acolchado. Las arrugas de raso blanco —soporte a las falanges, puente a la palma, regazo al pomo— fingían un diminuto paisaje alpestre. De cuando en cuando, se concedía a los íntimos el privilegio de contemplarla unos instantes. Pues era una mano agradable, robusta, inteligente, algo crispada aún por la empuñadura de la espada. Su conservación era perfecta.
Poco a poco, el tabú, el objeto misterioso, el talismán escondido, se fue volviendo familiar. Y entonces emigró del cofre de caudales hasta la vitrina de la sala, y se le hizo sitio entre las condecoraciones de campaña y las cruces de la Constancia Militar.
Dieron en crecerle las uñas, lo cual revelaba una vida lenta, sorda, subrepticia. De momento, pareció un arrastre de inercia, y luego se vio que era virtud propia. Con alguna repugnancia al principio, la manicura de la familia accedió a cuidar de aquellas uñas cada ocho días. La mano estaba siempre muy bien acicalada y compuesta.
Sin saber cómo —así es el hombre, convierte la estatua del dios en bibelot—, la mano bajó de categoría, sufrió una manus diminutio, dejó de ser una reliquia, y entró decididamente en la circulación doméstica. A los seis meses, ya andaba de pisapapeles o servía para sujetar las hojas de los manuscritos —el comandante escribía ahora sus memorias con la izquierda—; pues la mano cortada era flexible, plástica, y los dedos conservaban dócilmente la postura que se les imprimía.
A pesar de su repugnante frialdad, los chicos de la casa acabaron por perderle el respeto. Al año, ya se rascaban con ella, o se divertían plegando sus dedos en forma de figa brasileña, carreta mexicana, y otras procacidades del folklore internacional.
La mano, así, recordó muchas cosas que tenía completamente olvidadas. Su personalidad se fue acentuando notablemente. Cobró conciencia y carácter propios. Empezó a alargar tentáculos. Luego se movió como tarántula. Todo parecía cosa de juego. Cuando, un día, se encontraron con que se había calzado sola un guante y se había ajustado una pulsera por la muñeca cercenada, ya a nadie le llamó la atención.
Andaba con libertad de un lado a otro, monstruoso falderillo algo acangrejado. Después aprendió a correr, con un galope muy parecido al de los conejos. Y haciendo “sentadillas” sobre los dedos, comenzó a saltar que era un prodigio. Un día se la vio venir, desplegada, en la corriente de aire: había adquirido la facultad del vuelo.
Pero, a todo esto, ¿cómo se orientaba, cómo veía? ¡Ah! Ciertos sabios dicen que hay una luz oscura, insensible para la retina, acaso sensible para otros órganos, y más si se los especializa mediante la educación y el ejercicio. Y Louis Farigoule —Jules Romains en las letras— observa que ciertos elementos nerviosos, cuya verdadera función se ignora, rematan en la epidermis; aventura que la visión puede provenir tan sólo de un desarrollo local en alguna parte de la piel, más tarde convertida en ojo: y asegura que ha hecho percibir la luz a los ciegos, después de algunos experimentos, por ciertas regiones de la espalda. ¿Y no había de ver también la mano? Desde luego, ella completa su visión con el tacto, casi tiene ojos en los dedos, y la palma puede orientarse al golpe del aire como las membranas del murciélago. Nanuk el esquimal, en sus polares y nubladas estepas, levanta y agita las veletas de sus manos —acaso también receptores térmicos— para orientarse en un ambiente aparentemente uniforme. La mano capta mil formas fugitivas, y penetra las corrientes translúcidas que escapan al ojo y al músculo, aquellas que ni se ven ni casi oponen resistencia.
Ello es que la mano, en cuanto se condujo sola, se volvió ingobernable, echó temperamento. Podemos decir, que fue entonces cuando “sacó las uñas”. Iba y venía a su talante. Desaparecía cuando le daba la gana, volvía cuando se le antojaba. Alzaba castillos de equilibrio inverosímil con las botellas y las copas. Dicen que hasta se emborrachaba, y en todo caso, trasnochaba.
No obedecía a nadie. Era burlona y traviesa. Pellizcaba las narices a las visitas, abofeteaba en la puerta a los cobradores. Se quedaba inmóvil, “haciendo el muerto”, para dejarse contemplar por los que aún no la conocían, y de repente les hacía una señal obscena. Se complacía, singularmente, en darle suaves sopapos a su antiguo dueño, y también solía espantarle las moscas. Y él la contemplaba con ternura, los ojos arrasados en lágrimas, como a un hijo que hubiera resultado “mala cabeza”.
Todo lo trastornaba. Ya le daba por asear y barrer la casa, ya por mezclar los zapatos de la familia, con verdadero genio aritmético de las permutaciones, combinaciones y cambiaciones; o rompía los vidrios a pedradas, o escondía las pelotas de los muchachos que juegan por la calle.
Recenzii
“Esta maravillosa introducción a algunas de las voces más luminosas y esclarecedoras de las tradiciones chicana y mexicana nos ofrece un fascinante y resonante diálogo entre ambas”.
—Rafael Pérez-Torres, profesor de Literatura Americana y Estudios Chicanos, UCLA
“En una época que reduce ‘lo mexicano’ a un degradante estereotipo, esta colección de encantos literarios permitirá que los lectores aprecien la riqueza de una civilización milenaria”.
–Ilan Stavans, autor de Spanglish: The Making of a New American Language
—Rafael Pérez-Torres, profesor de Literatura Americana y Estudios Chicanos, UCLA
“En una época que reduce ‘lo mexicano’ a un degradante estereotipo, esta colección de encantos literarios permitirá que los lectores aprecien la riqueza de una civilización milenaria”.
–Ilan Stavans, autor de Spanglish: The Making of a New American Language